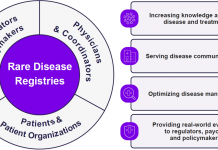Se han identificado cuatro nuevas mutaciones en el gen GAA en un grupo de personas con enfermedad de pompe de inicio tardío, según un estudio realizado en España.
El estudio “Correlación genotipo-fenotipo de 17 casos de enfermedad de Pompe en pacientes españoles e identificación de 4 variantes nuevas de GAA” se publicó en el Orphanet Journal of Rare Diseases.
La enfermedad de Pompe es un trastorno genético caracterizado por una producción o función deficiente de la enzima alfa-glucosidasa ácida (GAA). Sin GAA funcional, el glucógeno (una molécula de azúcar compleja) se acumula en los tejidos y causa daño. Los tejidos afectados incluyen el corazón, los músculos esqueléticos y respiratorios, así como los linfocitos (células del sistema inmunológico).
Hasta la fecha, se han identificado más de 560 mutaciones genéticas en el gen GAA. Su frecuencia varía según el origen étnico, siendo algunos más prevalentes en caucásicos que en asiáticos, y viceversa.
Con el fin de establecer una correlación entre las mutaciones GAA y las características clínicas de Pompe, investigadores en España analizaron muestras de un grupo de 2.637 pacientes (edad media de 45,16 años) que tenían un familiar con la enfermedad o se sospechaba que la padecían basándose en síntomas específicos.
El equipo primero midió la actividad enzimática de GAA en gotas de sangre seca. Aquellos con menor actividad, por debajo de 0,75 micromol / L / h, se sometieron a pruebas adicionales (un total de 117 pacientes, 4,44%) en linfocitos para confirmar el diagnóstico enzimático. Se estableció un diagnóstico definitivo cuando la actividad estaba por debajo de 0,15 nanomol / min / mg de proteína. Los pacientes restantes (2.520, correspondientes al 95,56% del grupo analizado) se consideraron negativos para la enfermedad de Pompe, ya que tenían actividad GAA normal.
En total, 24 pacientes fueron diagnosticados con enfermedad de Pompe y todos se sometieron a secuenciación genética para el gen GAA.
El análisis genético identificó 16 mutaciones genéticas diferentes en 17 pacientes: 16 pacientes con Pompe de inicio tardío (siete hombres y nueve mujeres) y un bebé con solo dos días de vida que tenía la enfermedad de Pompe de inicio infantil. El niño presentó un músculo cardíaco anormalmente grueso y murió poco después.
En dos casos, las mutaciones no tuvieron efecto sobre la producción de proteínas, lo que hace que el total sea de 14 mutaciones.
Cuatro de las mutaciones genéticas no se habían descrito previamente: c.1328A> T; c.1831G> A; c.2819C> A; y c.1889-1G> A.
En línea con reportes anteriores, la mutación más común observada en este grupo de pacientes fue c.-32-13T> G, detectándose en 15 pacientes (88,2%).
“Confirmamos que los pacientes en España tienen un perfil característico de una población europea, siendo c.-32-13T> G la variante más prevalente”, escribieron los investigadores. «Como se publica en la literatura, esta variante es la más común en las poblaciones caucásicas y está presente en el 40-70% de los alelos en pacientes afectados por Pompe».
La siguiente mutación causante de enfermedad más frecuente presente en el grupo fue c.236_246delCCACACAGTGC. Esta variante se encontró en dos pacientes no emparentados, siendo uno de ellos el niño con Pompe de inicio infantil. Los investigadores sugirieron que esta mutación estaba «asociada con una enfermedad temprana y un peor pronóstico», escribieron.
Los síntomas comunes que se observan en los pacientes diagnosticados incluyen debilidad muscular y dificultad respiratoria. También se informó intolerancia al ejercicio, disminución del tono muscular, dificultades para tragar y dolor muscular. Tres pacientes estaban asintomáticos en el momento de la evaluación.
En general, «en este estudio se identificaron catorce variantes genéticas en el gen GAA, como causa de la enfermedad de Pompe, incluidas cuatro nuevas variantes», escribieron los investigadores.
“Nuestros hallazgos subrayan la importancia del diagnóstico temprano y, el análisis molecular preciso para mejorar el asesoramiento genético, además de permitir una mejor calidad de vida para los pacientes”, concluyeron.
Patricia Inacio, PhD